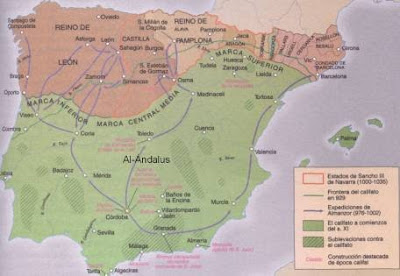Economía:
La agricultura de secano en grandes latifundios, que permitió el auto abastecimiento de trigo y la exportación de aceite y de regadío en huertas cerca de las ciudades, con sistemas traídos de Oriente Próximo, como la noria, las acequias, las albercas o los molinos de agua, además de nuevos cultivos como la caña de azúcar, el algodón, el arroz o árboles frutales como el naranjo, la palmera o el banano. Desarrollaron la ganadería bovina, la cría caballar y la de ovejas.
Los conquistadores musulmanes no cambiaron el sistema anterior de latifundios y los grandes propietarios hispano visigodos que se sometieron conservaron sus propiedades. De todas formas un quinto de las tierras de los nobles hispano visigodos no sometidos pasaron al Estado, como establecía la ley coránica, mientras que las otras cuatro quintas partes pasaron a manos de los conquistadores, los cuales crearon latifundios que explotaron en régimen de aparcería.
También la pesca experimentó un gran auge en las ciudades costeras, así como otros sectores como la apicultura y la cría de gusanos de seda para la industria textil.
La industria estaba basada en la pequeña producción artesanal para consumo local y manufacturas del Estado para las exportaciones. La fabricación se realizaba en barrios céntricos, y al frente de cada oficio había un amin que vigilaba producción, calidad y condiciones de trabajo. Destaca la industria textil de la lana, el lino y sobre todo la seda. Además de la pedrería, orfebrería, trabajo del cuero, alfarería, vidrio (la técnica del soplado fue desarrollada por un cordobés en el siglo IX), así como la decoración constructiva con azulejos, yeserías, albañilería y carpintería.
Las ciudades de Al-Andalus adquirieron un nuevo impulso sobre todo en la Bética (Córdoba, Sevilla, Granada, Almería), valle del Ebro (Zaragoza) y costa Mediterránea (Valencia). Se convirtieron en mercados de productos agrícolas, centros de producción manufacturera para el mercado local, focos del comercio exterior a larga distancia (seda, cordobanes, armas, esclavos, etc.) y centros de atracción de inmigrantes campesinos.
Además se continuó con la explotación de los recursos mineros, hierro, cobre, plomo, así como salinas y canteras.
El comercio tenía como centro las ciudades donde los zocos (suq) y los bazares de lujo (qaysariya) dentro de la medinas, recintos amurallados, contaban con almacenes y posadas (funduk) para los comerciantes árabes, sirios y judíos. En los arrabales vivían grupos de artesanos y diversos grupos étnicos (bereberes, mozárabes, etc.) Un funcionario sahib al suk o muhtasib se encargaba de vigilar pesos y medidas, la calidad de los productos y ejercía funciones de persecución del fraude y de control de la vía pública.
Al-Andalus se convirtió en un extremo del importante circuito comercial del mundo árabe-musulmán. Hasta allí llegaban productos traídos por la ruta de la seda, de la ruta del Mediterráneo o del Imperio bizantino o persa. Además se convirtió en centro de la ruta del oro de Sudán, desde Tombuctú hasta Tánger o Tremecén, y las rutas hacia Europa, por tierra a través de Pamplona o Barcelona o por mar, destacando la que unía Almería con el sur de Francia.
El sistema monetario tenía como base el dirham, moneda de plata, hasta que en el siglo X se introdujo el dinar, de oro. Los impuestos afectaban en teoría sólo a los no musulmanes, pero pronto se estableció un sistema fiscal que afectaba a toda la población.
Sociedad:
Dos aspectos esenciales definen la naturaleza de la sociedad propiamente musulmana en Al-Andalus. La rápida aceptación por parte del sustrato romano-visigodo y la gran variedad étnico-social que aportan los invasores extranjeros.
En general la nueva élite se asentó en las ciudades, bien en las viejas ciudades hispano romanas como dominadores militares o encargados de la burocracia. Poco a poco, la élite árabe y la de origen hispano visigodo se fueron fusionando. Los muladíes, nuevos conversos, constituyen la base de la sociedad su conversión fue masiva y en un corto periodo de tiempo afectando a todos los grupos sociales. Entraron a formar parte de las tribus árabes al trasformarse en mawlas, además el uso de nombres árabes hacia el siglo X no era posible saber el origen étnico de una familia aristocrática andalusí.
Favorecida por las ventajas fiscales y económicas que suponía la entrada en la Unma, la renovación del Islam frente a un cristianismo decadente y agotado y por último el deslumbramiento económico y cultural de la civilización musulmana que se genera en el renacimiento de las ciudades.
La variedad étnica y social de los musulmanes llegados a España será el principal foco de tensiones internas a las que se sumarán en ocasiones mozárabes y muladíes.
Los árabes procedentes de Siria y Arabia forman una reducida élite social. Controlan la administración, el ejército y reciben grandes latifundios territoriales pero también aparecen divididos en clanes familiares. Árabes (que se quedaron con las mejores tierras de Andalucía), sirios (se asentaron en las tierras granadinas), egipcios (en las tierras murcianas)
Los bereberes constituían el grupo más numeroso y son marginados por la élite dirigente árabe que les apartan del acceso a posiciones privilegiadas y provocan continuas revueltas tanto en el Magreb como en Al-Andalus. Se asentaron en las dos Mesetas, especialmente en la Meseta Norte.
Africanos y eslavos son el tercer grupo extranjero. Procedentes del Sudán y el este de Europa entran como esclavos formando parte de los ejércitos califales. Con el tiempo son manumitidos y en el caso de los eslavos llegan a ocupar altos cargos de la administración, asentándose en la zona de Levante.